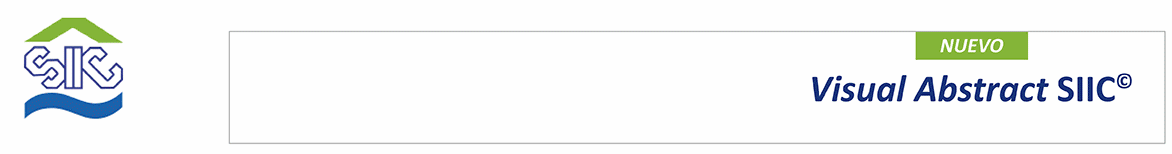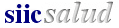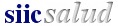Informes comentados
 Medicina Interna
Medicina Interna 
Informe
V Sherman
Institución: University of Toronto,
Toronto Canadá
Rastreo de la Disfagia en Adultos con Accidente Cerebrovascular
Los resultados del presente estudio sugieren que la implementación de protocolos para el rastreo de la disfagia, poco después del accidente cerebrovascular en adultos, se asocia con beneficios sustanciales, en términos del riesgo de neumonía por aspiración, mortalidad y dependencia y de la duración de la internación.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/167326
Comentario
María Luz Gunturiz Albarracín
Investigadora Científica, Instituto Nacional de Salud, Bogotá, Colombia
La Organización Mundial de la Salud1 define el acicdente cerebrovascular (ACV) como un síndrome clínico que consiste en signos de rápido desarrollo de trastornos neurológicos focales (o globales en caso de coma) de la función cerebral, que duran más de 24 horas o conducen a la muerte, sin una causa aparente que no sea una enfermedad vascular. El ACV es determinado como una enfermedad que afecta, de forma permanente o transitoria, las arterias que van hacia y fuera del cerebro, como resultado de la interrupción del flujo sanguíneo por oclusión o hemorragia.2
Entre el 75 y el 90% de los ACV son de tipo isquémico, que se producen por la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral, y entre el 10 al 25% corresponden a

ACV hemorrágico, que son el producto de la rotura de un vaso y la consecuente extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral o el espacio subaracnoideo.3,4
El ACV sigue siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo y representa 6.6 millones de muertes al año. También es la tercera causa de discapacidad: más de 100 millones de personas en el mundo viven actualmente bajo el impacto de un ACV, que puede incluir una pérdida considerable de movilidad, cognición y comunicación, así como efectos negativos en la salud mental, la inclusión social y en los ingresos.5
Para países de ingresos medios y bajos, la prevalencia del ACV es mayor al 12.8% y se presenta principalmente en adultos de mediana y avanzada edad. En América Latina, la incidencia y prevalencia del ACV es variable, lo que refleja diferencias socioeconómicas y demográficas regionales (6) y, aunque los estudios epidemiológicos sobre el ACV en Latinoamérica son limitados, se calcula una incidencia que varía entre 35 y 183/10000 habitantes.7
El riesgo de presentar un ACV aumenta con la edad, y es mayor en personas de género masculino o con antecedentes familiares de esta patología. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo que son modificables, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, entre otros.8
La gravedad del ACV no solo recae sobre la importancia de la patología en sí, sino en las posibles complicaciones que se pueden desarrollar a partir del mismo. Con respecto a los altos niveles de carga de enfermedad que se asocian al ACV, expresado en años de vida saludable perdidos (AVISA), se sabe que existen matices de índole económico y socioculturales que influyen en el impacto funcional de esta enfermedad y en su posterior recuperación.9 Es importante tener en cuenta que gran parte de esta carga de enfermedad se asocia directamente a la existencia y falta de control de factores de riesgo modificables.10
La disfagia se define como una alteración del proceso de la deglución que impide tragar alimentos de diferentes consistencias, ya sean sólidos, semisólidos o líquidos. Entre el 87% y el 91% de los pacientes que sufren disfagia tienen una causalidad neurológica, y aparece como complicación de los ACV entre el 29 y el 81% de los casos. Los pacientes que la sufren, la describen como una sensación de obstrucción o adherencia con el paso del alimento.11,12
La disfagia, se puede clasificar en 2 tipos dependiendo de la causa de la misma:11 disfagia mecánica que se debe a un bolo alimentación de gran tamaño o una estenosis del conducto deglutorio y disfagia motora caracterizada por su asociación con un componente neurológico, que se debe a la incapacidad de coordinación de los movimientos deglutorios, a la debilidad de las contracciones peristálticas o a una inhibición deglutoria alterada. Este último tipo de disfagia es la que generalmente presentan los pacientes a consecuencia de ACV debido a las alteraciones neurológicas sufridas a nivel cerebral. De cualquier forma, el grado de disfagia en el ACV va a depender de la zona afectada, así como la gravedad del daño.
La disfagia en el paciente con enfermedad cerebrovascular es un problema frecuente y es un marcador de mal pronóstico ya que, en comparación con los pacientes sin disfagia, aquellos que la presentan tienen incrementos significativos en las tasas de neumonía, desnutrición, deshidratación, tiempo de estancia hospitalaria, discapacidad, costos de la atención y mortalidad.13-16 Es de mencionar que los ACV con afectación del bulbo raquídeo y del tronco encefálico tienen un peor pronóstico, ya que afectan a la parte automática de la deglución.17
En este contexto, se hace relevante tener, como lo mencionan los autores del artículo comentado,18 protocolos de rastreo confiables y válidos que permitan identificar los enfermos con mayor riesgo de disfagia. Algunos autores19 han publicado que las pruebas de valoración para determinar el grado de disfagia del paciente deben de asegurar la alimentación mediante vía oral en caso de que esta sea posible, definir si es necesario la utilización de una dieta con un soporte nutricional determinado, y precisar si es necesario realizar una valoración más exhaustiva atendiendo al grado de disfagia. También se requiere que estas pruebas sean fáciles de utilizar, no suponer un riesgo para el paciente y tener una alta sensibilidad y especificidad. Más importante aún es que estas pruebas sean de fácil adquisición y acceso tanto para países de ingresos altos como para los de ingresos bajos y medios como son los países latinoamericanos en donde la prevalencia de ACV y disfagia asociada son preocupantes. Copyright © SIIC, 2023 Referencias bibliográficas
World Health Organization: Recommendations on Stroke prevention, diagnosis, and therapy: Report of the WHO Task Force on Stroke and other cerebrovascular disorders. Stroke; 1989; 20:1407-1431.
Hernández JaramilloJ, Rodríguez Duque LM, Gómez Patiño MC, Sánchez Gutiérrez MF. Factores pronósticos de la disfagia luego de un ataque cerebrovascular: una revisión y búsqueda sistemática. Revista Ciencias de la Salud. 2017; 15(1): 7-21. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.5371.
Avezum A, Costa-Filho FF, Pieri A, Martins SO, Marin-Neto JA. Stroke in Latin America: Burden of Disease and Opportunities for Prevention. Glob Heart. 2015;10(4):323-31.
Guzik A, Bushnell C. Stroke Epidemiology and Risk Factor Management. Continuum (Minneap Minn). 2017;23(1, Cerebrovascular Disease):15-39.
NCDalliance. https://ncdalliance.org/es/news-events/news/se-present%C3%B3-la-actualizaci%C3%B3n-de-actuar-sobre-el-accidente-cerebrovascular-y-las-ent-para-del-d%C3%ADa-mundial-del-accidente-cerebrovascular-2022. Acceso febrero 27 de 2023. Camargo EC, Bacheschi LA, Massaro AR. Stroke in Latin America. Neuroimaging Clin N Am. 2005;15(2):283-96, x.
Bejot Y, Daubail B, Giroud M. Epidemiology of stroke and transient ischemic attacks: Current knowledge and perspectives. Rev Neurol (Paris). 2016;172(1):59-68.
O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L, et al.; INTERSTROKE investigators. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet. 2010; 376:112–123. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60834-3.
Torregosa MB, Sada R, Perez I. Dealing with stroke: Perspectives from stroke survivors and stroke caregivers from an underserved Hispanic community. Nurs Health Sci. 2018;20(3):361-9.
Pikija S, Trkulja V, Malojcic B, Mutzenbach JS, Sellner J. A High Burden of Ischemic Stroke in Regions of Eastern/Central Europe is Largely Due to Modifiable Risk Factors. Curr Neurovasc Res. 2015;12(4):341-52.
Dennis Kasper, Anthony Fauci, Stephen Hauser, Dan Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo. Principios de Medicina interna. Vol 2. 19th ed. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2016.
González R, Bevilacqua J. Disfagia en el paciente neurológico. Rev Hosp Clín Univ Chile 2009;20:252-262. Barbié Rubiera A, Marcos Plasencia L, Aguilera Martínez Y. Disfagia en paciente con enfermedad cerebrovascular. Actualización. Medisur 2009;7(1):36-44.
Smithard DG, Smeeton NC, Wolfe D. A long-term outcome after stroke: does dysphagia matter? Age Ageing 2007; 36:90-94. Foley NC, Martin RE, Salter KL, Teasell RW. A review of the relationship between dysphagia and malnutrition following stroke. J Rehabil Med 2009; 41:707-713.
Orozco-Benavides GA, Garrido-Barriga EF, Paredes-González VE. Disfagia en el Paciente con Enfermedad Cerebrovascular. Rev. Ecuat. Neurol. 2012; 21 (1-3): 96-101. Rodrigo Sanz Pérez. La disfagia tras un accidente cerebrovascular: cuidados de enfermería. Trabajo de fin de grado de enfermería. Universidad Autónoma de Madrid, España. 2018. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/685177/sanz_perez_rodrigotfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sherman V, Greco E, Martino R. The Benefit of Dysphagia Screening in Adult Patients With Stroke: A Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2021 Jun 15;10(12):e018753. doi: 10.1161/JAHA.120.018753. Epub 2021 Jun 5.
Jiang J, Fu S, Wang W, Ma Y. Validity and reliability of swallowing screeningtools used by nurses for dysphagia: A systematic review. Tzu Chi Journal. 2016;28: 41-48.
El ACV sigue siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo y representa 6.6 millones de muertes al año. También es la tercera causa de discapacidad: más de 100 millones de personas en el mundo viven actualmente bajo el impacto de un ACV, que puede incluir una pérdida considerable de movilidad, cognición y comunicación, así como efectos negativos en la salud mental, la inclusión social y en los ingresos.5
Para países de ingresos medios y bajos, la prevalencia del ACV es mayor al 12.8% y se presenta principalmente en adultos de mediana y avanzada edad. En América Latina, la incidencia y prevalencia del ACV es variable, lo que refleja diferencias socioeconómicas y demográficas regionales (6) y, aunque los estudios epidemiológicos sobre el ACV en Latinoamérica son limitados, se calcula una incidencia que varía entre 35 y 183/10000 habitantes.7
El riesgo de presentar un ACV aumenta con la edad, y es mayor en personas de género masculino o con antecedentes familiares de esta patología. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo que son modificables, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, entre otros.8
La gravedad del ACV no solo recae sobre la importancia de la patología en sí, sino en las posibles complicaciones que se pueden desarrollar a partir del mismo. Con respecto a los altos niveles de carga de enfermedad que se asocian al ACV, expresado en años de vida saludable perdidos (AVISA), se sabe que existen matices de índole económico y socioculturales que influyen en el impacto funcional de esta enfermedad y en su posterior recuperación.9 Es importante tener en cuenta que gran parte de esta carga de enfermedad se asocia directamente a la existencia y falta de control de factores de riesgo modificables.10
La disfagia se define como una alteración del proceso de la deglución que impide tragar alimentos de diferentes consistencias, ya sean sólidos, semisólidos o líquidos. Entre el 87% y el 91% de los pacientes que sufren disfagia tienen una causalidad neurológica, y aparece como complicación de los ACV entre el 29 y el 81% de los casos. Los pacientes que la sufren, la describen como una sensación de obstrucción o adherencia con el paso del alimento.11,12
La disfagia, se puede clasificar en 2 tipos dependiendo de la causa de la misma:11 disfagia mecánica que se debe a un bolo alimentación de gran tamaño o una estenosis del conducto deglutorio y disfagia motora caracterizada por su asociación con un componente neurológico, que se debe a la incapacidad de coordinación de los movimientos deglutorios, a la debilidad de las contracciones peristálticas o a una inhibición deglutoria alterada. Este último tipo de disfagia es la que generalmente presentan los pacientes a consecuencia de ACV debido a las alteraciones neurológicas sufridas a nivel cerebral. De cualquier forma, el grado de disfagia en el ACV va a depender de la zona afectada, así como la gravedad del daño.
La disfagia en el paciente con enfermedad cerebrovascular es un problema frecuente y es un marcador de mal pronóstico ya que, en comparación con los pacientes sin disfagia, aquellos que la presentan tienen incrementos significativos en las tasas de neumonía, desnutrición, deshidratación, tiempo de estancia hospitalaria, discapacidad, costos de la atención y mortalidad.13-16 Es de mencionar que los ACV con afectación del bulbo raquídeo y del tronco encefálico tienen un peor pronóstico, ya que afectan a la parte automática de la deglución.17
En este contexto, se hace relevante tener, como lo mencionan los autores del artículo comentado,18 protocolos de rastreo confiables y válidos que permitan identificar los enfermos con mayor riesgo de disfagia. Algunos autores19 han publicado que las pruebas de valoración para determinar el grado de disfagia del paciente deben de asegurar la alimentación mediante vía oral en caso de que esta sea posible, definir si es necesario la utilización de una dieta con un soporte nutricional determinado, y precisar si es necesario realizar una valoración más exhaustiva atendiendo al grado de disfagia. También se requiere que estas pruebas sean fáciles de utilizar, no suponer un riesgo para el paciente y tener una alta sensibilidad y especificidad. Más importante aún es que estas pruebas sean de fácil adquisición y acceso tanto para países de ingresos altos como para los de ingresos bajos y medios como son los países latinoamericanos en donde la prevalencia de ACV y disfagia asociada son preocupantes. Copyright © SIIC, 2023 Referencias bibliográficas
World Health Organization: Recommendations on Stroke prevention, diagnosis, and therapy: Report of the WHO Task Force on Stroke and other cerebrovascular disorders. Stroke; 1989; 20:1407-1431.
Hernández JaramilloJ, Rodríguez Duque LM, Gómez Patiño MC, Sánchez Gutiérrez MF. Factores pronósticos de la disfagia luego de un ataque cerebrovascular: una revisión y búsqueda sistemática. Revista Ciencias de la Salud. 2017; 15(1): 7-21. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.5371.
Avezum A, Costa-Filho FF, Pieri A, Martins SO, Marin-Neto JA. Stroke in Latin America: Burden of Disease and Opportunities for Prevention. Glob Heart. 2015;10(4):323-31.
Guzik A, Bushnell C. Stroke Epidemiology and Risk Factor Management. Continuum (Minneap Minn). 2017;23(1, Cerebrovascular Disease):15-39.
NCDalliance. https://ncdalliance.org/es/news-events/news/se-present%C3%B3-la-actualizaci%C3%B3n-de-actuar-sobre-el-accidente-cerebrovascular-y-las-ent-para-del-d%C3%ADa-mundial-del-accidente-cerebrovascular-2022. Acceso febrero 27 de 2023. Camargo EC, Bacheschi LA, Massaro AR. Stroke in Latin America. Neuroimaging Clin N Am. 2005;15(2):283-96, x.
Bejot Y, Daubail B, Giroud M. Epidemiology of stroke and transient ischemic attacks: Current knowledge and perspectives. Rev Neurol (Paris). 2016;172(1):59-68.
O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L, et al.; INTERSTROKE investigators. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet. 2010; 376:112–123. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60834-3.
Torregosa MB, Sada R, Perez I. Dealing with stroke: Perspectives from stroke survivors and stroke caregivers from an underserved Hispanic community. Nurs Health Sci. 2018;20(3):361-9.
Pikija S, Trkulja V, Malojcic B, Mutzenbach JS, Sellner J. A High Burden of Ischemic Stroke in Regions of Eastern/Central Europe is Largely Due to Modifiable Risk Factors. Curr Neurovasc Res. 2015;12(4):341-52.
Dennis Kasper, Anthony Fauci, Stephen Hauser, Dan Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo. Principios de Medicina interna. Vol 2. 19th ed. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2016.
González R, Bevilacqua J. Disfagia en el paciente neurológico. Rev Hosp Clín Univ Chile 2009;20:252-262. Barbié Rubiera A, Marcos Plasencia L, Aguilera Martínez Y. Disfagia en paciente con enfermedad cerebrovascular. Actualización. Medisur 2009;7(1):36-44.
Smithard DG, Smeeton NC, Wolfe D. A long-term outcome after stroke: does dysphagia matter? Age Ageing 2007; 36:90-94. Foley NC, Martin RE, Salter KL, Teasell RW. A review of the relationship between dysphagia and malnutrition following stroke. J Rehabil Med 2009; 41:707-713.
Orozco-Benavides GA, Garrido-Barriga EF, Paredes-González VE. Disfagia en el Paciente con Enfermedad Cerebrovascular. Rev. Ecuat. Neurol. 2012; 21 (1-3): 96-101. Rodrigo Sanz Pérez. La disfagia tras un accidente cerebrovascular: cuidados de enfermería. Trabajo de fin de grado de enfermería. Universidad Autónoma de Madrid, España. 2018. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/685177/sanz_perez_rodrigotfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sherman V, Greco E, Martino R. The Benefit of Dysphagia Screening in Adult Patients With Stroke: A Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2021 Jun 15;10(12):e018753. doi: 10.1161/JAHA.120.018753. Epub 2021 Jun 5.
Jiang J, Fu S, Wang W, Ma Y. Validity and reliability of swallowing screeningtools used by nurses for dysphagia: A systematic review. Tzu Chi Journal. 2016;28: 41-48.
Palabras Clave
Especialidades








Informe
H Lou
Institución: Zhuji People’s Hospital,
Shaox China
Beneficios del Ayuno Intermitente
El ayuno intermitente es beneficioso para reducir el peso corporal, la circunferencia de la cintura y la grasa corporal.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/170472
Comentario
Luis Del Carpio-Orantes
Departamento de Medicina Interna y Geriátrica, Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, México
El ayuno intermitente se ha instituido como una estrategia contra la obesidad siendo objeto de revisiones sistemáticas y metaanálisis que intentan mantener ese posicionamiento. Sin embargo, algunas revisiones sistemáticas mencionan que sus resultados no son distintos de los demostrados con las dietas basadas en restricción calórica.1
El ayuno intermitente tiene efectos beneficiosos sobre el perfil lipídico, y se asocia con la pérdida de peso y una modificación de la distribución de la grasa abdominal en personas con obesidad y diabetes tipo 2, así como con una mejora en el control de los niveles glucémicos.2
Una revisión sistemática pronunció buenos resultados del ayuno intermitente en cuanto a la pérdida ponderal de hasta 13% del peso basal, y en pacientes obesos y diabéticos, ayudó a un mejor

control glucémico.3,4
Un metaanálisis realizado para evaluar los efectos del ayuno intermitente en atletas demostró no afectar la masa magra, pero no hubo efectos en la fuerza muscular ni en la capacidad aeróbica.5
Otro estudio, con revisión sistemática y metaanálisis pone en manifiesto la utilidad del ayuno intermitente en el control del peso y en la esteatosis hepática no alcohólica asociada, pero no en control lipídico.6
Otras intervenciones dirigidas a evaluar la superioridad del ayuno intermitente para prevenir enfermedades cardiovasculares no aportaron evidencia de superioridad sobre las dietas de restricción calórica, probablemente porque no hubo mayor efecto sobre hemoglobina glucosilada, y colesterol LDL - VLDL, que son parámetros más específicos del riesgo cardiovascular, así como en marcadores de inflamación de mayor especificidad como IL-6 o FNTa (efecto sobre proteína C reactiva como marcador de inflamación sistémica).7,8,9
Una revisión sistemática exploró la utilidad del ayuno intermitente sobre la microbiota intestinal, afectada por el sobrepeso y la obesidad, demostrando efectos positivos al mejorar la relación Firmicutes/Bacteroidetes y aumentando la abundancia de cepas como Lactobacillus spp. y Akkermansia m. que tienen un efecto protector sobre el metabolismo contra los efectos del aumento de peso.10
Al parecer el ayuno intermitente presenta algunas superioridades en comparación con las dietas de restricción calórica estrictas, sin embargo, comparada con dieta cetogénica, el ayuno intermitente no fue superior en el control de hemoglobina glucosiladapero fue igual de efectivo para control del peso en pacientes con diabetes mellitus 2, sin embargo, se reportan efectos secundarios que deben vigilarse estrechamente. En relación con efectos adversos del ayuno en general y del ayuno intermitente que debe vigilarse es el déficit en el funcionamiento cognitivo.11,12
Algunos escenarios que aun faltan por explorar son patologías como el cáncer y el control del dolor crónico en patologías musculoesqueléticas, donde al parecer podría haber ciertos beneficios aun no bien estudiados. 13,14
En conclusión, el ayuno intermitente es una estrategia dietética adecuada con buenos resultados avalados por revisiones sistemáticas y metaanálisis para el tratamiento de sobrepeso, obesidad y diabetes, sin embargo como estrategia única de tratamiento tiene evidencia limitada para mejorar el pronostico cardiovascular de los afectados por el sobrepeso y obesidad, por lo que debe sumarse a estrategias como programas de ejercicio, tratamientos farmacológicos para obesidad y prevención de eventos cardiovasculares mayores, para tener un mejor impacto.
Copyright © SIIC, 2023 Referencias Bibliográficas Gu L, Fu R, Hong J, Ni H, Yu K, Lou H. Effects of Intermittent Fasting in Human Compared to a Non-intervention Diet and Caloric Restriction: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Nutr. 2022 May 2;9:871682. doi: 10.3389/fnut.2022.871682. PMID: 35586738; PMCID: PMC9108547.
Morales-Suarez-Varela M, Collado Sánchez E, Peraita-Costa I, Llopis-Morales A, Soriano JM. Intermittent Fasting and the Possible Benefits in Obesity, Diabetes, and Multiple Sclerosis: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. Nutrients. 2021 Sep 13;13(9):3179. doi: 10.3390/nu13093179. PMID: 34579056; PMCID: PMC8469355.
Welton S, Minty R, O'Driscoll T, Willms H, Poirier D, Madden S, Kelly L. Intermittent fasting and weight loss: Systematic review. Can FamPhysician. 2020 Feb;66(2):117-125. PMID: 32060194; PMCID: PMC7021351.
Harris L, Hamilton S, Azevedo LB, Olajide J, De Brún C, Waller G, Whittaker V, Sharp T, Lean M, Hankey C, Ells L. Intermittent fasting interventions for treatment of overweight and obesity in adults: a systematic review and meta-analysis. JBI Database System Rev Implement Rep. 2018 Feb;16(2):507-547. doi: 10.11124/JBISRIR-2016-003248. PMID: 29419624.
Correia JM, Santos I, Pezarat-Correia P, Minderico C, Mendonca GV. Effects of Intermittent Fasting on Specific Exercise Performance Outcomes: A Systematic Review Including Meta-Analysis. Nutrients. 2020 May 12;12(5):1390. doi: 10.3390/nu12051390. PMID: 32408718; PMCID: PMC7284994.
Yin C, Li Z, Xiang Y, Peng H, Yang P, Yuan S, Zhang X, Wu Y, Huang M, Li J. Effect of Intermittent Fasting on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. Front Nutr. 2021 Jul 12;8:709683. doi: 10.3389/fnut.2021.709683. PMID: 34322514; PMCID: PMC8310935.
Allaf M, Elghazaly H, Mohamed OG, Fareen MFK, Zaman S, Salmasi AM, Tsilidis K, Dehghan A. Intermittent fasting for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jan 29;1(1):CD013496. doi: 10.1002/14651858.CD013496.pub2. PMID: 33512717; PMCID: PMC8092432.
Yang F, Liu C, Liu X, Pan X, Li X, Tian L, Sun J, Yang S, Zhao R, An N, Yang X, Gao Y, Xing Y. Effect of Epidemic Intermittent Fasting on Cardiometabolic Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Nutr. 2021 Oct 18;8:669325. doi: 10.3389/fnut.2021.669325. PMID: 34733872; PMCID: PMC8558421.
Wang X, Yang Q, Liao Q, Li M, Zhang P, Santos HO, Kord-Varkaneh H, Abshirini M. Effects of intermittent fasting diets on plasma concentrations of inflammatory biomarkers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrition. 2020 Nov-Dec;79-80:110974. doi: 10.1016/j.nut.2020.110974. Epub 2020 Aug 12. PMID: 32947129.
Pinto FCS, Silva AAM, Souza SL. Repercussions of intermittent fasting on the intestinal microbiota community and body composition: a systematic review. Nutr Rev. 2022 Feb 10;80(3):613-628. doi: 10.1093/nutrit/nuab108. PMID: 35020929.
Zaki HA, Iftikhar H, Abdalrubb A, Al-Marri NDR, Abdelrahim MG, Fayed M, Elgassim MAM, Elarref MA. Clinical Assessment of Intermittent Fasting With Ketogenic Diet in Glycemic Control and Weight Reduction in Patients With Type II Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus. 2022 Oct 30;14(10):e30879. doi: 10.7759/cureus.30879. PMID: 36465743; PMCID: PMC9708052.
Benau EM, Makara A, Orloff NC, Benner E, Serpell L, Timko CA. How Does Fasting Affect Cognition? An Updated Systematic Review (2013-2020). CurrNutr Rep. 2021 Dec;10(4):376-390. doi: 10.1007/s13668-021-00370-4. Epub 2021 Sep 30. PMID: 34595721.
Cuevas-Cervera M, Perez-Montilla JJ, Gonzalez-Muñoz A, Garcia-Rios MC, Navarro-Ledesma S. The Effectiveness of Intermittent Fasting, Time Restricted Feeding, Caloric Restriction, a Ketogenic Diet and the Mediterranean Diet as Part of the Treatment Plan to Improve Health and Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 30;19(11):6698. doi: 10.3390/ijerph19116698. PMID: 35682282; PMCID: PMC9180920.
Sadeghian M, Rahmani S, Khalesi S, Hejazi E. A review of fasting effects on the response of cancer to chemotherapy. Clin Nutr. 2021 Apr;40(4):1669-1681. doi: 10.1016/j.clnu.2020.10.037. Epub 2020 Oct 23. PMID: 33153820.
Un metaanálisis realizado para evaluar los efectos del ayuno intermitente en atletas demostró no afectar la masa magra, pero no hubo efectos en la fuerza muscular ni en la capacidad aeróbica.5
Otro estudio, con revisión sistemática y metaanálisis pone en manifiesto la utilidad del ayuno intermitente en el control del peso y en la esteatosis hepática no alcohólica asociada, pero no en control lipídico.6
Otras intervenciones dirigidas a evaluar la superioridad del ayuno intermitente para prevenir enfermedades cardiovasculares no aportaron evidencia de superioridad sobre las dietas de restricción calórica, probablemente porque no hubo mayor efecto sobre hemoglobina glucosilada, y colesterol LDL - VLDL, que son parámetros más específicos del riesgo cardiovascular, así como en marcadores de inflamación de mayor especificidad como IL-6 o FNTa (efecto sobre proteína C reactiva como marcador de inflamación sistémica).7,8,9
Una revisión sistemática exploró la utilidad del ayuno intermitente sobre la microbiota intestinal, afectada por el sobrepeso y la obesidad, demostrando efectos positivos al mejorar la relación Firmicutes/Bacteroidetes y aumentando la abundancia de cepas como Lactobacillus spp. y Akkermansia m. que tienen un efecto protector sobre el metabolismo contra los efectos del aumento de peso.10
Al parecer el ayuno intermitente presenta algunas superioridades en comparación con las dietas de restricción calórica estrictas, sin embargo, comparada con dieta cetogénica, el ayuno intermitente no fue superior en el control de hemoglobina glucosiladapero fue igual de efectivo para control del peso en pacientes con diabetes mellitus 2, sin embargo, se reportan efectos secundarios que deben vigilarse estrechamente. En relación con efectos adversos del ayuno en general y del ayuno intermitente que debe vigilarse es el déficit en el funcionamiento cognitivo.11,12
Algunos escenarios que aun faltan por explorar son patologías como el cáncer y el control del dolor crónico en patologías musculoesqueléticas, donde al parecer podría haber ciertos beneficios aun no bien estudiados. 13,14
En conclusión, el ayuno intermitente es una estrategia dietética adecuada con buenos resultados avalados por revisiones sistemáticas y metaanálisis para el tratamiento de sobrepeso, obesidad y diabetes, sin embargo como estrategia única de tratamiento tiene evidencia limitada para mejorar el pronostico cardiovascular de los afectados por el sobrepeso y obesidad, por lo que debe sumarse a estrategias como programas de ejercicio, tratamientos farmacológicos para obesidad y prevención de eventos cardiovasculares mayores, para tener un mejor impacto.
Copyright © SIIC, 2023 Referencias Bibliográficas Gu L, Fu R, Hong J, Ni H, Yu K, Lou H. Effects of Intermittent Fasting in Human Compared to a Non-intervention Diet and Caloric Restriction: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Nutr. 2022 May 2;9:871682. doi: 10.3389/fnut.2022.871682. PMID: 35586738; PMCID: PMC9108547.
Morales-Suarez-Varela M, Collado Sánchez E, Peraita-Costa I, Llopis-Morales A, Soriano JM. Intermittent Fasting and the Possible Benefits in Obesity, Diabetes, and Multiple Sclerosis: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. Nutrients. 2021 Sep 13;13(9):3179. doi: 10.3390/nu13093179. PMID: 34579056; PMCID: PMC8469355.
Welton S, Minty R, O'Driscoll T, Willms H, Poirier D, Madden S, Kelly L. Intermittent fasting and weight loss: Systematic review. Can FamPhysician. 2020 Feb;66(2):117-125. PMID: 32060194; PMCID: PMC7021351.
Harris L, Hamilton S, Azevedo LB, Olajide J, De Brún C, Waller G, Whittaker V, Sharp T, Lean M, Hankey C, Ells L. Intermittent fasting interventions for treatment of overweight and obesity in adults: a systematic review and meta-analysis. JBI Database System Rev Implement Rep. 2018 Feb;16(2):507-547. doi: 10.11124/JBISRIR-2016-003248. PMID: 29419624.
Correia JM, Santos I, Pezarat-Correia P, Minderico C, Mendonca GV. Effects of Intermittent Fasting on Specific Exercise Performance Outcomes: A Systematic Review Including Meta-Analysis. Nutrients. 2020 May 12;12(5):1390. doi: 10.3390/nu12051390. PMID: 32408718; PMCID: PMC7284994.
Yin C, Li Z, Xiang Y, Peng H, Yang P, Yuan S, Zhang X, Wu Y, Huang M, Li J. Effect of Intermittent Fasting on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. Front Nutr. 2021 Jul 12;8:709683. doi: 10.3389/fnut.2021.709683. PMID: 34322514; PMCID: PMC8310935.
Allaf M, Elghazaly H, Mohamed OG, Fareen MFK, Zaman S, Salmasi AM, Tsilidis K, Dehghan A. Intermittent fasting for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jan 29;1(1):CD013496. doi: 10.1002/14651858.CD013496.pub2. PMID: 33512717; PMCID: PMC8092432.
Yang F, Liu C, Liu X, Pan X, Li X, Tian L, Sun J, Yang S, Zhao R, An N, Yang X, Gao Y, Xing Y. Effect of Epidemic Intermittent Fasting on Cardiometabolic Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Nutr. 2021 Oct 18;8:669325. doi: 10.3389/fnut.2021.669325. PMID: 34733872; PMCID: PMC8558421.
Wang X, Yang Q, Liao Q, Li M, Zhang P, Santos HO, Kord-Varkaneh H, Abshirini M. Effects of intermittent fasting diets on plasma concentrations of inflammatory biomarkers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrition. 2020 Nov-Dec;79-80:110974. doi: 10.1016/j.nut.2020.110974. Epub 2020 Aug 12. PMID: 32947129.
Pinto FCS, Silva AAM, Souza SL. Repercussions of intermittent fasting on the intestinal microbiota community and body composition: a systematic review. Nutr Rev. 2022 Feb 10;80(3):613-628. doi: 10.1093/nutrit/nuab108. PMID: 35020929.
Zaki HA, Iftikhar H, Abdalrubb A, Al-Marri NDR, Abdelrahim MG, Fayed M, Elgassim MAM, Elarref MA. Clinical Assessment of Intermittent Fasting With Ketogenic Diet in Glycemic Control and Weight Reduction in Patients With Type II Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus. 2022 Oct 30;14(10):e30879. doi: 10.7759/cureus.30879. PMID: 36465743; PMCID: PMC9708052.
Benau EM, Makara A, Orloff NC, Benner E, Serpell L, Timko CA. How Does Fasting Affect Cognition? An Updated Systematic Review (2013-2020). CurrNutr Rep. 2021 Dec;10(4):376-390. doi: 10.1007/s13668-021-00370-4. Epub 2021 Sep 30. PMID: 34595721.
Cuevas-Cervera M, Perez-Montilla JJ, Gonzalez-Muñoz A, Garcia-Rios MC, Navarro-Ledesma S. The Effectiveness of Intermittent Fasting, Time Restricted Feeding, Caloric Restriction, a Ketogenic Diet and the Mediterranean Diet as Part of the Treatment Plan to Improve Health and Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 30;19(11):6698. doi: 10.3390/ijerph19116698. PMID: 35682282; PMCID: PMC9180920.
Sadeghian M, Rahmani S, Khalesi S, Hejazi E. A review of fasting effects on the response of cancer to chemotherapy. Clin Nutr. 2021 Apr;40(4):1669-1681. doi: 10.1016/j.clnu.2020.10.037. Epub 2020 Oct 23. PMID: 33153820.
Palabras Clave
Especialidades







Informe
H Gao
Institución: The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University,
Hefei China
Seguridad de los Inhibidores del Cotransportador de Sodio y Glucosa de Tipo 2
La seguridad cardiovascular y renal del tratamiento con inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa de tipo 2 siguen siendo aspectos de controversia. Se demuestra que el tratamiento con estos fármacos disminuye el riesgo de mortalidad por cualquier causa, de mortalidad por causas cardiovasculares, de eventos cardiovasculares mayores, de internación por insuficiencia cardíaca y de daño renal agudo; sin embargo, el tratamiento aumenta el riesgo de cetoacidosis diabética.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/171988
Comentario
Sebastián Alberto Brescia
Médico Diabetólogo, Hospital Seccional Eduardo Canosa, Puerto Santa Cruz, Argentina
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad y morbilidad en pacientes con diabetes mellitus (DBT), alcanzando el 70% de todas las causas.1 Los adultos con DBT presentan de 2 a 4 veces mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular (CV), con un incremento asociado al mal control glucémico.2 Entre las manifestaciones más comunes se destacan la insuficiencia cardíaca (IC), la enfermedad arterial periférica, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía autonómica cardiovascular.3 Teniendo en cuenta dicho dato, es importante valorar, no solo el efecto hipoglucemiante de un fármaco, sino también su impacto en la prevención de complicaciones CV. En este contexto el estudio de los Inhibidores de SGLT2 (iSGLT2), también llamados gliflozinas, adquiere especial

relevancia en consonancia con el impacto cardiovascular de la DBT.
El uso de los iSGLT2 supone un cambio de paradigma en el tratamiento de la DBT en base a su mecanismo de acción, ya que su efecto principal no depende de la insulina.
En condiciones de normalidad el 99% de la glucosa filtrada por el glomérulo es absorbida en el Tubulo Contorneado Proxinalpor medio de dos cotransportadores de glucosa dependientes de sodio SGLT1 y SGLT2.4 Las gliflozinas inhiben selectivamente el SGLT2 lo que genera que el 90% de la glucosa no se absorba y se elimina por orina generando glucosuria con la consecuente disminución de la glucosa plasmática, mecanismo que demostró importantes beneficios a nivel cardiovascular, metabólico, renal y hemodinámico.5
Si la glucosa supera el umbral renal (180 mg/dl) se excede la capacidad de reabsorción de los transportadores y se produce la excreción de glucosa por orina. Este transporte es activo en contragradiente y utiliza la energía electroquímica del sodio.6 En la diabetes 2 el cotransportador SGLT2 es up regulado y aumenta la absorción de la glucosa lo cual es una respuesta adaptativa en la diabetes para conservar glucosa como fuente de energía elevando un 20% el umbral para la reabsorción.7 La acción de iSGLT2 produce por tanto bloqueo de la reabsorción de glucosa con disminución de la HbA1c, de la grasa corporal total y del ácido úrico plasmático, disminución de la absorción de sodio que resulta en natriuresis con mayor entrega a la macula densa de sodio, lo que va a producir disminución de la hipertensión intraglomerular, de la hiperfiltración intraglomerular y en consecuencia disminución de la proteinuria, de la presión arterial, del volumen plasmático, de la poscarga, de la precarga y de la tensión del ventrículo izquierdo, estos últimos justifican el beneficio CV de dichos fármacos.8,9
Los primeros hallazgos con resultados óptimos se evidenciaron en pacientes con DBT2 en el año 2015 a través del estudio sobre empagliflozina (Empa-reg)10, seguidos de canagliflozina (CANVAS)11 año 2017 y dapagliflozina (DECLARE-TIMI 58)12 en el año 2019, donde se observó una disminución de la hospitalización por IC pero no mostró una reducción significativa del punto final combinado de muerte CV, infarto agudo de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal (MACE) ni en la mortalidad CV. En posteriores estudios se observó un impacto mayor en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (ICFEr), al disminuir eventos CV, hospitalización por IC, muerte CV y por todas las causas. Dichas observaciones dieron el marco para el estudio de estas drogas en pacientes con IC en independencia de presentar DBT como antecedente.
El estudio pionero en relación al uso de iSGLT2 en IC fue el DAPA-HF13 en el año 2019, donde se evaluó el impacto de dapagliflozina en pacientes con IC con y sin DBT, seguido del estudio EMPEROR-reduced13 en el año 2020 donde se valoró empagliflozina. Estos dos artículos se enfocaron en pacientes que presentaban ICFEr, con buena adherencia al tratamiento y mostraron similitudes en términos de muertes CV, por cualquier causa y hospitalización por IC, independientemente de las metas glucémicas, también se observó mejoría en la clase funcional y en la calidad de vida de los participantes. La publicación del estudio EMPA-RESPONSE-AHF14 también evidencio reducción de MACE, hospitalización por IC y muerte CV.
Otro apartado que merece mención es la disminución en la progresión de la enfermedad renal de los iSGLT2 que se observó con mayor precisión en el estudio DAPA-CKD15 que reclutó pacientes en contexto de enfermedad renal crónica, dando sustento a iguales observaciones en anteriores estudios, que mostraban disminución en la progresión a daño renal.
En relación a los efectos adversos se reportaron eventos relacionados a fracturas, amputaciones, infecciones urinarias recurrentes, gangrena genital (enfermedad de Fournier) y cetoacidosis en uso combinado con insulina.16
Los iSGLT2 cambiaron el paradigma del tratamiento de la DBT pasando de una visión glucocentrica a un enfoque holístico, integral y centrado en las complicaciones. Hoy el manejo de la DBT significa mucho más que solo el control de los valores glucémicos. Se valora la eficacia metabólica, la seguridad renal y cardiaca, parámetros que las gliflozinas parecen cumplir. Datos que llevaron a plantear modificaciones en los algoritmos de tratamiento de la DBT, estableciendo a los iSGLT2 como primera línea en pacientes con alto riesgo de enfermedad CV o enfermedad CV establecida y su uso en pacientes con ICFEr.
El presente metaanálisis viene a dar luz a los interrogantes relacionados al uso de los iSGLT2, mostrando a través de un trabajo de alto rigor científico y de alta calidad metodológica, los beneficios relacionados al uso de los iSGLT2 en diferentes subgrupos, estableciendo que los efectos de las gliflozinas a nivel cardiovascular constituyen un efecto de clase, reduciendo la muerte CV y por cualquier causa, MACE, hospitalización por IC, daño renal agudo, y enfermedad renal crónica, también nos aporta datos sobre eventos adversos indicando que no existe riesgo significativo en amputaciones, fracturas óseas, hipoglucemias, eventos tromboembólicos e infección urinaria, estableciendo de esta forma la eficacia y seguridad en el uso de los iSGLT2 en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, con riesgo CV y enfermedad CV establecida. Aun queda mucho por investigar, pero el futuro es prometedor.
Copyright © SIIC, 2023 Referencias Bibliográficas: 1. Standards of medical care in diabetes2014. Diabetes Care. 2014 Jan;37 Suppl 1. 2. Stamler J, Vaccaro O, Neaton JD, Wentworth D. Diabetes, other risk factors, and 12-yr cardiovascular mortality for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Diabetes Care.1993;16:434–444. 3. Boichuk V, Kriskovich J, Vanina G, Lujan M. La diabetes mellitus en el espectro de la enfermedad cardiovascular. Rev Posgrado la VIa Catedra Med.2005;144:16–20.
4. Wright EM, Turk E. The sodium/glucose cotransport family SLC5 [Internet]. Vol. 447, Pflugers Archiv European Journal of Physiology. Pflugers Arch; 2004. p. 510–8. 5. Chao EC, Henry RR. SGLT2 inhibition--a novel strategy for diabetes treatment. Nat Rev Drug Discov. 2010 Jul;9:551–9. 6. Wright EM, Hirayama BA, Loo DF. Active sugar transport in health and disease. In: Journal of Internal Medicine. J Intern Med; 2007. p. 32–43. 7. Gerich JE. Role of the kidney in normal glucose homeostasis and in the hyperglycaemia of diabetes mellitus: therapeutic implications. Diabet Med. 2010;27:136–42.
8. Marsenic O. Glucose control by the kidney: an emerging target in diabetes. Am J Kidney Dis. 2009 May;53:875–83. 9. Mudaliar S, Alloju S, Henry RR. Can a Shift in Fuel Energetics Explain the Beneficial Cardiorenal Outcomes in the EMPA-REG OUTCOME Study? A Unifying Hypothesis. Diabetes Care. 2016 Jul 1;39:1115–22. 10. Steiner S. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. Zeitschrift fur Gefassmedizin. 2016 Nov 26;13:17–8. 11. Mahaffey KW, Neal B, Perkovic V, De Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, et al. Canagliflozin for Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Events: Results from the CANVAS Program (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study). Circulation. 2018 Jan 23 ;137:323–34. 12. Cahn A, Mosenzon O, Wiviott SD, Rozenberg A, Yanuv I, Goodrich EL, et al. Efficacy and Safety of Dapagliflozin in the Elderly: Analysis From the DECLARE-TIMI 58 Study. Diabetes Care. 2020 Feb 1;43:468–75. 13. Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet (London, England). 2020 Sep 19;396:819–29. 14. B Z, C W, JM L, D F, E B, S H, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:17–8. 15. Wheeler DC, Stefánsson B V., Jongs N, Chertow GM, Greene T, Hou FF, et al. Effects of dapagliflozin on major adverse kidney and cardiovascular events in patients with diabetic and non-diabetic chronic kidney disease: a prespecified analysis from the DAPA-CKD trial. lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jan 1;9:22–31. 16. Scheen AJ. An update on the safety of SGLT2 inhibitors. Vol. 18, Expert Opinion on Drug Safety. Taylor & Francis; 2019. p. 295–311.
El uso de los iSGLT2 supone un cambio de paradigma en el tratamiento de la DBT en base a su mecanismo de acción, ya que su efecto principal no depende de la insulina.
En condiciones de normalidad el 99% de la glucosa filtrada por el glomérulo es absorbida en el Tubulo Contorneado Proxinalpor medio de dos cotransportadores de glucosa dependientes de sodio SGLT1 y SGLT2.4 Las gliflozinas inhiben selectivamente el SGLT2 lo que genera que el 90% de la glucosa no se absorba y se elimina por orina generando glucosuria con la consecuente disminución de la glucosa plasmática, mecanismo que demostró importantes beneficios a nivel cardiovascular, metabólico, renal y hemodinámico.5
Si la glucosa supera el umbral renal (180 mg/dl) se excede la capacidad de reabsorción de los transportadores y se produce la excreción de glucosa por orina. Este transporte es activo en contragradiente y utiliza la energía electroquímica del sodio.6 En la diabetes 2 el cotransportador SGLT2 es up regulado y aumenta la absorción de la glucosa lo cual es una respuesta adaptativa en la diabetes para conservar glucosa como fuente de energía elevando un 20% el umbral para la reabsorción.7 La acción de iSGLT2 produce por tanto bloqueo de la reabsorción de glucosa con disminución de la HbA1c, de la grasa corporal total y del ácido úrico plasmático, disminución de la absorción de sodio que resulta en natriuresis con mayor entrega a la macula densa de sodio, lo que va a producir disminución de la hipertensión intraglomerular, de la hiperfiltración intraglomerular y en consecuencia disminución de la proteinuria, de la presión arterial, del volumen plasmático, de la poscarga, de la precarga y de la tensión del ventrículo izquierdo, estos últimos justifican el beneficio CV de dichos fármacos.8,9
Los primeros hallazgos con resultados óptimos se evidenciaron en pacientes con DBT2 en el año 2015 a través del estudio sobre empagliflozina (Empa-reg)10, seguidos de canagliflozina (CANVAS)11 año 2017 y dapagliflozina (DECLARE-TIMI 58)12 en el año 2019, donde se observó una disminución de la hospitalización por IC pero no mostró una reducción significativa del punto final combinado de muerte CV, infarto agudo de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal (MACE) ni en la mortalidad CV. En posteriores estudios se observó un impacto mayor en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (ICFEr), al disminuir eventos CV, hospitalización por IC, muerte CV y por todas las causas. Dichas observaciones dieron el marco para el estudio de estas drogas en pacientes con IC en independencia de presentar DBT como antecedente.
El estudio pionero en relación al uso de iSGLT2 en IC fue el DAPA-HF13 en el año 2019, donde se evaluó el impacto de dapagliflozina en pacientes con IC con y sin DBT, seguido del estudio EMPEROR-reduced13 en el año 2020 donde se valoró empagliflozina. Estos dos artículos se enfocaron en pacientes que presentaban ICFEr, con buena adherencia al tratamiento y mostraron similitudes en términos de muertes CV, por cualquier causa y hospitalización por IC, independientemente de las metas glucémicas, también se observó mejoría en la clase funcional y en la calidad de vida de los participantes. La publicación del estudio EMPA-RESPONSE-AHF14 también evidencio reducción de MACE, hospitalización por IC y muerte CV.
Otro apartado que merece mención es la disminución en la progresión de la enfermedad renal de los iSGLT2 que se observó con mayor precisión en el estudio DAPA-CKD15 que reclutó pacientes en contexto de enfermedad renal crónica, dando sustento a iguales observaciones en anteriores estudios, que mostraban disminución en la progresión a daño renal.
En relación a los efectos adversos se reportaron eventos relacionados a fracturas, amputaciones, infecciones urinarias recurrentes, gangrena genital (enfermedad de Fournier) y cetoacidosis en uso combinado con insulina.16
Los iSGLT2 cambiaron el paradigma del tratamiento de la DBT pasando de una visión glucocentrica a un enfoque holístico, integral y centrado en las complicaciones. Hoy el manejo de la DBT significa mucho más que solo el control de los valores glucémicos. Se valora la eficacia metabólica, la seguridad renal y cardiaca, parámetros que las gliflozinas parecen cumplir. Datos que llevaron a plantear modificaciones en los algoritmos de tratamiento de la DBT, estableciendo a los iSGLT2 como primera línea en pacientes con alto riesgo de enfermedad CV o enfermedad CV establecida y su uso en pacientes con ICFEr.
El presente metaanálisis viene a dar luz a los interrogantes relacionados al uso de los iSGLT2, mostrando a través de un trabajo de alto rigor científico y de alta calidad metodológica, los beneficios relacionados al uso de los iSGLT2 en diferentes subgrupos, estableciendo que los efectos de las gliflozinas a nivel cardiovascular constituyen un efecto de clase, reduciendo la muerte CV y por cualquier causa, MACE, hospitalización por IC, daño renal agudo, y enfermedad renal crónica, también nos aporta datos sobre eventos adversos indicando que no existe riesgo significativo en amputaciones, fracturas óseas, hipoglucemias, eventos tromboembólicos e infección urinaria, estableciendo de esta forma la eficacia y seguridad en el uso de los iSGLT2 en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, con riesgo CV y enfermedad CV establecida. Aun queda mucho por investigar, pero el futuro es prometedor.
Copyright © SIIC, 2023 Referencias Bibliográficas: 1. Standards of medical care in diabetes2014. Diabetes Care. 2014 Jan;37 Suppl 1. 2. Stamler J, Vaccaro O, Neaton JD, Wentworth D. Diabetes, other risk factors, and 12-yr cardiovascular mortality for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Diabetes Care.1993;16:434–444. 3. Boichuk V, Kriskovich J, Vanina G, Lujan M. La diabetes mellitus en el espectro de la enfermedad cardiovascular. Rev Posgrado la VIa Catedra Med.2005;144:16–20.
4. Wright EM, Turk E. The sodium/glucose cotransport family SLC5 [Internet]. Vol. 447, Pflugers Archiv European Journal of Physiology. Pflugers Arch; 2004. p. 510–8. 5. Chao EC, Henry RR. SGLT2 inhibition--a novel strategy for diabetes treatment. Nat Rev Drug Discov. 2010 Jul;9:551–9. 6. Wright EM, Hirayama BA, Loo DF. Active sugar transport in health and disease. In: Journal of Internal Medicine. J Intern Med; 2007. p. 32–43. 7. Gerich JE. Role of the kidney in normal glucose homeostasis and in the hyperglycaemia of diabetes mellitus: therapeutic implications. Diabet Med. 2010;27:136–42.
8. Marsenic O. Glucose control by the kidney: an emerging target in diabetes. Am J Kidney Dis. 2009 May;53:875–83. 9. Mudaliar S, Alloju S, Henry RR. Can a Shift in Fuel Energetics Explain the Beneficial Cardiorenal Outcomes in the EMPA-REG OUTCOME Study? A Unifying Hypothesis. Diabetes Care. 2016 Jul 1;39:1115–22. 10. Steiner S. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. Zeitschrift fur Gefassmedizin. 2016 Nov 26;13:17–8. 11. Mahaffey KW, Neal B, Perkovic V, De Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, et al. Canagliflozin for Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Events: Results from the CANVAS Program (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study). Circulation. 2018 Jan 23 ;137:323–34. 12. Cahn A, Mosenzon O, Wiviott SD, Rozenberg A, Yanuv I, Goodrich EL, et al. Efficacy and Safety of Dapagliflozin in the Elderly: Analysis From the DECLARE-TIMI 58 Study. Diabetes Care. 2020 Feb 1;43:468–75. 13. Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet (London, England). 2020 Sep 19;396:819–29. 14. B Z, C W, JM L, D F, E B, S H, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:17–8. 15. Wheeler DC, Stefánsson B V., Jongs N, Chertow GM, Greene T, Hou FF, et al. Effects of dapagliflozin on major adverse kidney and cardiovascular events in patients with diabetic and non-diabetic chronic kidney disease: a prespecified analysis from the DAPA-CKD trial. lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jan 1;9:22–31. 16. Scheen AJ. An update on the safety of SGLT2 inhibitors. Vol. 18, Expert Opinion on Drug Safety. Taylor & Francis; 2019. p. 295–311.
Palabras Clave
Especialidades













Informe
A Frustaci
Institución: Sapienza University of Rome,
Roma Italia
Terapia Inmunosupresora en la Miocardiopatía Inflamatoria no Viral
En pacientes con miocardiopatía inflamatoria no viral, el tratamiento durante 6 meses con terapia inmunosupresora combinada con prednisona y azatioprina se asocia con mejoras significativas de la función y la estructura del ventrículo izquierdo y con mejoras sostenidas de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el largo plazo. En el seguimiento a largo plazo, de 20 años, la mortalidad por causas cardiovasculares y la necesidad de trasplante de corazón fueron significativamente más bajos en los pacientes tratados con inmunosupresores, respecto de los pacientes no tratados con estos fármacos.
Publicación en siicsalud
http://www.siicsalud.com/des/resiiccompleto.php/170933
Comentario
Eduardo Quinteros
Clínica Mayo, Bell Ville, Argentina
La miocarditis es una afección poco frecuente de etiología y presentación variada. En la actualidad, debido a la disponibilidad de diagnóstico con resonancia magnética cardíaca, su incidencia se ha incrementado (estimada entre 9.5 a 14.4 casos/100 000 individuos), afectando particularmente a varones jóvenes de 20 a 40 años, de los cuales la mayoría evolucionará sin mayores eventos aunque con un potencial de complicaciones que incluyen: fallo cardíaco agudo, arritmias ventriculares potencialmente fatales y bloqueos auriculoventriculares de diferente grado. Con incidencia variable, algunos pacientes no se recuperarán del fallo cardíaco agudo inicial y continuarán o progresarán a un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica con necesidad de tratamientos avanzados o transplante cardíaco e incremento en la mortalidad. Por otro lado la miocarditis es causa

subyacente en el 0,5-4% de los casos de insuficiencia cardíaca.1
Los doctores Chimenti, Russo y Frustaci2 presentan en su publicación los resultados, a largo plazo, de la terapia inmunosupresora en miocarditis no virales con el protocolo Tailored IMmunosuppression in virus-negative Inflammatory Cardiomyopathy (TIMIC), aportando una valiosa información para la toma de decisiones en el subgrupo de pacientes afectados por miocarditis con persistencia de disfunción miocárdica.
En el estudio original,2 85 pacientes con miocardiopatía inflamatoria crónica negativa para virus, que recibieron inicialmente tratamiento inmunosupresor con prednisona y azatioprina, durante 6 meses, tuvieron una mejoría de la función cardiaca en un 88% de los casos con tratamiento activo durante el estudio, en comparación con ninguno de los pacientes en el grupo de placebo; en el nuevo estudio los pacientes fueron evaluados a largo plazo (hasta 20 años) con un cohorte de control de pacientes no tratados con el protocolo TIMIC y seguidos durante un período comparable de tiempo.
El objetivo primario de evaluación, con una combinación de riesgo de muerte cardiovascular y de trasplante de corazón, fue significativamente mayor en los pacientes del grupo no tratado. Los pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor mostraron, a largo plazo, una persistente mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y una menor necesidad de tratamientos con desfibrilador cardioversor implantable, con una incidencia de recurrencia de miocarditis similar entre ambos grupos; dicha mejoría fue mayor, en pacientes con recurrencia de miocarditis y que inicialmente recibieron inmunosupresión, la reiteración del tratamiento probó ser nuevamente altamente efectiva.3
Los resultados del estudio son muy concluyentes, suministrando evidencia y poniendo en contexto el rol del tratamiento inmunosupresor en miocarditis no virales. Sin embargo, el estudio y el tratamiento aplicado requirieron efectuar biopsia endomiocárdica a todos los pacientes con análisis genómico de las muestras, a fin de descartar miocarditis virales, lo que representa de algún modo una limitante para aplicar inmunosupresión a muchos de los pacientes que eventualmente se podrían beneficiar de un tratamiento efectivo a largo plazo, de relativo bajo costo y duración, debido a la poca utilización/disponibilidad de biopsia endomiocárdica en la práctica clínica.1 En este sentido, ante los significativos hallazgos del trabajo comentado, y la elevada morbimortalidad del paciente que evoluciona a la insuficiencia cardíaca, en los pacientes con diagnóstico de miocarditis clínicamente sospechada (sociedad Europea de Cardiología),1 se puede utilizar la estratificación de riesgo propuesta por un consenso de expertos4 que permitiría con datos clínicos, presencia y tipo de arritmias, ecocardiograma y resonancia magnética cardíaca, clasificar a los pacientes como de riesgo alto o intermedio, los que de manera fundamentada podrán ser sometidos a biopsia endomiocárdica y análisis genómico viral de las muestras obtenidas, a fin de poder ofrecerles un tratamiento inmunosupresor como el del protocolo TIMIC, útil para el subgrupo de pacientes afectados por miocarditis no virales que evolucionan con fallo cardíaco persistente, y que en el presente estudio demuestra su eficacia a largo plazo e incluso ante la recurrencia de inflamación miocárdica.
Copyright © SIIC, 2022 Referencias bibliográficas 1- Basso C. Myocarditis. NEngl J Med 2022; 387:1488-1500.
2-Frustaci A, Russo MA, Chimenti C. Randomized study on the efficacy of immunosuppressive therapy in patients with virus-negative inflammatory cardiomyopathy: the TIMIC study. Eur Heart J 2009; 30:1995–2002 3- Chimenti C, Russo MA, Frustaci A. Immunosuppressive therapy in virus-negative inflammatory cardiomyopathy: 20-year follow-up of the TIMIC trial. European Heart Journal, Volume 43, Issue 36, 21 September 2022, Pages 3463–3473 4-Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, y col. Management of acute myocarditis and chronic inflammatory cardiomyopathy: an expert consensus document. CircHeartFail2020;13(11):e007405-e007405.
Los resultados del estudio son muy concluyentes, suministrando evidencia y poniendo en contexto el rol del tratamiento inmunosupresor en miocarditis no virales. Sin embargo, el estudio y el tratamiento aplicado requirieron efectuar biopsia endomiocárdica a todos los pacientes con análisis genómico de las muestras, a fin de descartar miocarditis virales, lo que representa de algún modo una limitante para aplicar inmunosupresión a muchos de los pacientes que eventualmente se podrían beneficiar de un tratamiento efectivo a largo plazo, de relativo bajo costo y duración, debido a la poca utilización/disponibilidad de biopsia endomiocárdica en la práctica clínica.1 En este sentido, ante los significativos hallazgos del trabajo comentado, y la elevada morbimortalidad del paciente que evoluciona a la insuficiencia cardíaca, en los pacientes con diagnóstico de miocarditis clínicamente sospechada (sociedad Europea de Cardiología),1 se puede utilizar la estratificación de riesgo propuesta por un consenso de expertos4 que permitiría con datos clínicos, presencia y tipo de arritmias, ecocardiograma y resonancia magnética cardíaca, clasificar a los pacientes como de riesgo alto o intermedio, los que de manera fundamentada podrán ser sometidos a biopsia endomiocárdica y análisis genómico viral de las muestras obtenidas, a fin de poder ofrecerles un tratamiento inmunosupresor como el del protocolo TIMIC, útil para el subgrupo de pacientes afectados por miocarditis no virales que evolucionan con fallo cardíaco persistente, y que en el presente estudio demuestra su eficacia a largo plazo e incluso ante la recurrencia de inflamación miocárdica.
Copyright © SIIC, 2022 Referencias bibliográficas 1- Basso C. Myocarditis. NEngl J Med 2022; 387:1488-1500.
2-Frustaci A, Russo MA, Chimenti C. Randomized study on the efficacy of immunosuppressive therapy in patients with virus-negative inflammatory cardiomyopathy: the TIMIC study. Eur Heart J 2009; 30:1995–2002 3- Chimenti C, Russo MA, Frustaci A. Immunosuppressive therapy in virus-negative inflammatory cardiomyopathy: 20-year follow-up of the TIMIC trial. European Heart Journal, Volume 43, Issue 36, 21 September 2022, Pages 3463–3473 4-Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, y col. Management of acute myocarditis and chronic inflammatory cardiomyopathy: an expert consensus document. CircHeartFail2020;13(11):e007405-e007405.
Palabras Clave
Especialidades













ua81618